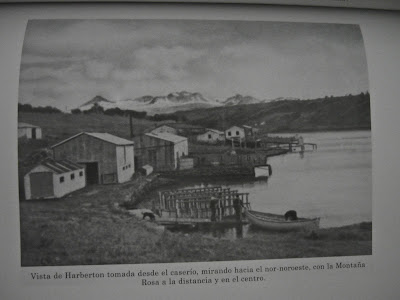…En Guatemala, Ernesto Guevara se gana la vida realizando eventuales reportajes fotográficos para diversos medios y, sobre todo, ejerciendo de fotógrafo callejero para parejas y familias en las plazas de la capital. Se pone en contacto con el Partido Guatemalteco del Trabajo, ejerce como médico en los sindicatos y participa activamente en la política interna del país. Mantiene un romance con la economista y exiliada peruana de origen quechua Hilda Gadea, con quien, más tarde, en México, tendrá una hija, y se une en amistad con un grupo de exiliados cubanos que habían participado en el frustrado asalto al cuartel Moncada, en Santiago de Cuba, bajo las órdenes de Fidel Castro. Son ellos los que comienzan a llamarle “el Che”, por su costumbre, común a casi todos los argentinos, de usar a menudo esta interjección.
Su etapa guatemalteca también fue la época de su vida en que más tiempo dedicó a la producción poética. Allí, en Ciudad de Guatemala, en 2008, en un puesto callejero de la Plaza de Armas, compré dos ejemplares de su Poesía completa, editada por la Universidad de Guatemala: uno para mí y otro para regalárselo a mi amable anfitriona, Lidia Jiménez. En dicho libro encontré el siguiente poema en prosa, en el que creo reconocer las influencias de Rimbaud y del Neruda de Residencia en la tierra, que considero de cierto valor literario, y que contiene en sus líneas finales una declaración de intenciones que el tiempo convertirá en premonitoria:
(…) El mar me llama con su amistosa mano. Mi prado –un continente- se desenrosca suave e indeleble como una campanada en el crepúsculo. La ciencia que muestra un microscopio negro es un médico almidonado frente a una registradora. El arte… todo lo que el arte muestra es la estéril mecánica de una Leica. Un indio cargado de penas y temores (y también de añoranzas por aquello que fue aunque no fuera y cuyo retorno anhela), una sonrisa estúpida de coca, alcohol y hambre. Un sexo vendido al peso –muy barato en América-. Un recuerdo indiferente de glándulas vacías. Guatemala, que me dejaste una amplia herida en el flanco y una mujer que encuentra en sus pesares la oportunidad de succionarlas y succionarme, un vago sentimiento de sollozo dilapidado. Y hay un hilo que une, una a una, las cuitas: es el grito del hombre que despierta. Así cuando este día con mano temblorosa pongo mi prisa en un registro ambiguo. Con el sabor extraño de fruto encajonado antes de consumar la madurez al árbol. A veces no percibo su llamado desde mi alada torre de viejo solitario, pero hay días que siento despertar al sexo y voy a la hembra, a mendigar un beso; y sé entonces que jamás besaré el alma de quien no logre llamarme camarada… Sé que los perfumes de valores puros llenarán mi mente de fecundas alas. Sé que dejaré los agnósticos placeres de copular ideas sin funciones prácticas. Sé que el día del combate a muerte hombros del pueblo apoyarán mis hombros, que si no veo la total victoria de la causa por que lucha el pueblo, será porque caí en la brega por llevar la idea hasta un fin supremo, lo sé con la certeza de la fe que nace quitando del plumaje el cascarón antiguo.
Esa misma tarde, en el tradicional bar “El Portal”, del que al parecer el Che era asiduo, continué narrándole a Lidia esta historia:
Cuando en septiembre de 1954, apoyado y auspiciado por la CIA, y con participación de la aviación militar estadounidense, se produjo el golpe de estado que acabó con la presidencia de Jacobo Arbenz, el Che, con sus amigos cubanos, se vio obligado a exiliarse a México. Allí conoció a Fidel Castro, que llevaba años en el exilio preparando la guerrilla que había de derrocar la dictadura de Fulgencio Batista en Cuba. Fidel contaba con una amplia red clandestina de resistencia urbana en las más importantes ciudades cubanas, y sólo faltaba que él se personara con sus hombres para iniciar la revolución armada. El Che se unió, en su condición de médico, al proyecto y, tras un periodo de entrenamiento militar, junto con Fidel y otros setenta y nueve hombres, desembarcó en Cuba en diciembre de 1956. Dado su valor casi temerario y su capacidad de liderazgo, pronto superó su inicial condición de médico de la guerrilla, y fue nombrado comandante de la octava columna (Fidel sólo contaba con cinco columnas, pero las había numerado de modo que parecieran más). Desde el campamento base en Sierra Maestra el Che montó “Radio Rebelde” que dio a conocer la revolución en todo el mundo, y la suya, junto a la de Fidel, pronto fue una de las voces más conocidas de la guerrilla ante la opinión pública internacional.
En abril de 1958 es enviado en avanzadilla con su columna a la sierra del Escambray, en la zona centro de la isla. Allí conoció a Aleida March, que comenzó siendo su secretaria y pronto sería su prometida. Y desde allí, desde la sierra del Escambray, con su ejército de campesinos adolescentes que lo idolatraban, y a los que él mismo se encargaba por las noches de alfabetizar, tomó el 1 de diciembre la ciudad de Santa Clara, en lo que fue la batalla más determinante de toda la revolución. Un mes después, la madrugada del uno de enero de 1959, el dictador Batista abandonaba el país, y el tres de enero, cinco días antes que Fidel Castro, el comandante Che Guevara entraba triunfante en La Habana.
Tengo muy presente en mi mente dos fotos del Che, ambas de enero del 59. En una de ellas se encuentra en el aeropuerto “José Martí” de La Habana. Ha acudido a recibir a sus padres y a sus hermanos que, seis años después de que dejara Argentina, han venido ahora a verlo. Está con el uniforme militar del que prácticamente ya no se volvería a despojar, sentado en un banco de la sala de espera del aeropuerto, los brazos extendidos sobre el respaldo, el tobillo del pie derecho descansando sobre su rodilla izquierda, la cabeza hacia atrás y una amplísima sonrisa en el rostro. A su lado, su hermano pequeño lo mira embobado, boquiabierto, como si estuviera contemplando a un semidios. La otra es una postal que me regaló Carmen Macías en La Habana, hará unos diez años, y que desde entonces reposa en una estantería de mi dormitorio de Sevilla, junto con la biografía del Che, y alguno de los libros que escribió durante su vida. Se trata en realidad de una sucesión de fotogramas de una entrevista que le hicieron en la televisión cubana. En ellos se ve a un Che pletórico, sonriente, irónico, que bebe café y fuma su puro mientras escucha las preguntas del entrevistador desde una postura de total superioridad y seguridad personal. No he encontrado en Internet ninguna de las dos fotos (aunque la de abajo podría ser uno de los fotogramas de los que hablo), pero en todas las que veo de esa época muestra la misma actitud relajada, suficiente, casi arrogante. En todas desprende una sensación de absoluta plenitud. La sensación de un hombre que se ha propuesto objetivos difíciles de cumplir, que se visto obligado a superar pruebas de gran dureza, y que ha salido triunfante de su empresa. Es un estado que algún día, siquiera sea por un tiempo, me gustaría alcanzar.
(Continuará)